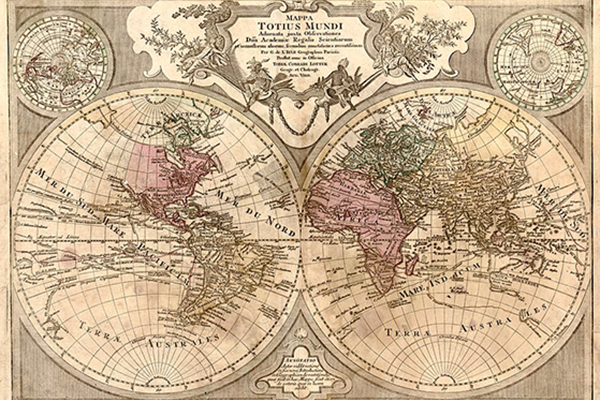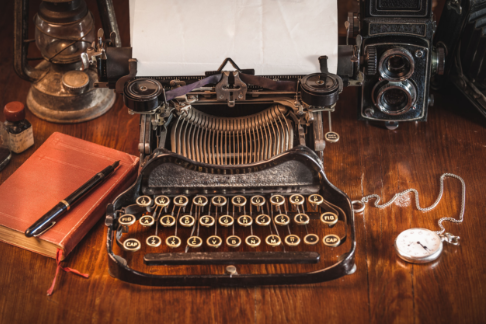Café con Ciencia dedicado a los aspectos psicológicos de la desinformación
Uriel Moore
El pasado jueves 20 de abril, a las 16.30 horas, la cafetería fue el sitio de encuentro para este conversatorio al que asistieron estudiantes y profesores de Periodismo y Psicología, para conocer más sobre la dimensión psicológica que puede explicar la desinformación. El encuentro estuvo dirigido por Vicente Manzano-Arrondo, doctor en Psicología y director del proyecto de ciencia ciudadana “De pantallas a ventanas: un proyecto contra la desinformación digital”.
Para comenzar con el encuentro, Manzano-Arrondo indicó que al momento de estudiar la desinformación, se pueden identificar diversas vertientes tras el fenómeno, estableciendo una dimensión periodística, que se centra en la noticia y donde los principales problemas o tópicos giran hacia la distinción entre noticias verdaderas y falsas, o más bien la verdad de la mentira, causando un escenario donde el lector razona que “yo creo saber, pero me están mintiendo”; una dimensión del derecho, en la cual dio cuenta de al menos tres aspectos importantes: hacer el bien por las consecuencias de obrar de manera contraria, la permisividad de la legislación y que esta “no se centra en el derecho a expresarte, sino a que no te mientan”; y una dimensión político-económica puede centrarse en los intereses ideológicos tras las elecciones, por ejemplo.
Pero la vertiente más abandonada, a juicio del expositor, es la psicológica. Así, orientó la conversación hacia la dicotomía entre el ser racional y emocional. Sin ser la persona humana completamente emocional, tampoco lo es racional del todo, contando con un repertorio variado de mecanismos de aprendizaje que incluyen la imitación, la inspiración, la inducción, la intuición o el refuerzo. En palabras de Manzano-Arrondo, “somos máquinas de reproducir modelos (…) lo que no está en la mente no existe”, recordando un poco a Orwell, porque si bien él nunca escribió esa frase, sí que se desprende al leer su obra.. Ahora bien, llegó al concepto de fluencia, que se asocia con la verdad y con la repetición. En efecto, cuando el cerebro conecta fácilmente con algo, no requiere un esfuerzo mental adicional y, de hecho, “tiende a usar la mínima cantidad de energía necesaria para tener éxito en una tarea, tendemos a simplificar todo”.
A modo de conclusión, además de recalcar que componentes como la ideología o la sensibilidad no son de herencia genética, sino de aprendizaje, se indicó que las crisis pueden ser una oportunidad para conocerse mejor, pero la resistencia a que ocurran fundamenta precisamente la desinformación, que en palabras del expositor se puede alegorizar de la siguiente manera: “una pelota que cae por una pendiente, avanza naturalmente, sin esfuerzo; luchar contra la desinformación es deslizar la pelota hacia arriba”. Esto, a propósito de que se concluyó entre los asistentes que desmentir una noticia falsa tiene un efecto menor.
Otros aportes de los asistentes, a lo largo de la charla, giraron en torno a la vinculación entre la psicología y la práctica periodística, pues los profesionales de la disciplina pensarían siempre en una audiencia racional, en la distinción entre el contrastar o no una información recibida y las fuentes que se utilizan para contrastar. El reforzamiento de los profesionales para cambiar las cosas en la medida que la conducta humana es moldeada por el aprendizaje y no por herencia fue otro comentario de relevancia durante el encuentro que duró una hora y media.